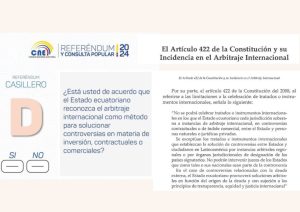Introducción
En la pieza anterior sobre las modificaciones del marco normativo ecuatoriano para favorecer la expansión de la agroindustria y las actividades extractivas, nos enfocamos en los cambios introducidos en la Ley de Minería de 2009. Pudimos constatar cómo las numerosas reformas a esta ley comparten el propósito de facilitar los intereses de las empresas mineras, en detrimentos de las garantías sociales y ambientales establecidas en la Constitución.
Con todo, nos falta todavía examinar un aspecto crucial en el avance de las fases de los proyectos mineros: el relacionado con la participación social y el derecho a la consulta. En este texto profundizaremos en esta cuestión.
Derechos de participación y consulta sistemáticamente violados
Partimos para ello de constatar que, lo que debería ser un límite constitucional efectivo para el Estado ecuatoriano respecto de actividades extractivas, por décadas, ha constituido una grave y sistemática violación a derechos humanos de la población, incluidos los derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. La Constitución expresamente reconoce al derecho a la participación directa de los ciudadanos como base de la soberanía. En consecuencia, el artículo 61 reconoce varios derechos de participación, entre los que se encuentran, el derecho a participar en los asuntos de interés público, ser consultados y fiscalizar los actos del poder. Estos tres derechos se apartan sustancialmente de aquellos vinculados a las elecciones democráticas —elegir y ser elegido o conformar partidos y movimientos políticos. En respuesta, como una de las garantías de los derechos humanos, el Estado está obligado a garantizar la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas. Asimismo, los artículos 95, 96 y 98 de la Constitución establecen los principios por los que se debe guiar esta participación.
La Constitución instituye también la Función de Transparencia y Control Social que tiene la obligación de fomentar e incentivar la participación ciudadana, centrada de manera mayoritaria en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este marco, dos derechos de carácter colectivo directamente vinculados a las actividades extractivas son reconocidos: 1) el derecho a la participación activa y permanente de la sociedad en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales y a la consulta frente a toda decisión o autorización estatal que afecte al ambiente (artículos 395 y 398) y; 2) el derecho a la participación y la consulta previa, libre e informada de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias frente a actividades en sus territorios (artículos 57 numeral 7, 58 y 59). Y a estos derechos específicos se suma, entre otros mecanismos de democracia directa, la consulta popular, que puede también ser convocada por la ciudadanía para cualquier asunto, sea de carácter nacional o local.

Como dijimos antes, la experiencia de los últimos años evidencia que el Estado no tiene ninguna intención en proteger el ejercicio efectivo de estos derechos. No faltan ejemplos recientes que dan cuenta de esta deliberada posición. Uno de los más paradigmáticos es el caso del Yasuní. Tuvieron que transcurrir diez años desde el fin la Iniciativa Yasuní ITT para que finalmente se convoque a la consulta popular sobre si autorizar la explotación de los bloques 31 y Yasuní ITT. El colectivo Yasunidos enfrentó no solo al fraude en el Consejo Nacional Electoral, sino que tuvo que pasar también por la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional para la convocatoria a consulta popular en que el 59% votó por la no explotación. Sin embargo, el actual Presidente de la República, alegando la crisis económica y la lucha contra el narcotráfico ha sugerido esperar un año más para cumplir con el mandato popular del mecanismo más directo de la democracia.
Vulneraciones a golpe de decreto
Una de las formas por las que los ejecutivos recientes han tratado de sortear cualquier tipo de compromiso con los derechos de participación y consulta ha sido mediante la emisión de decretos para regulamentar su operativización. El ex-Presidente Guillermo Lasso, que demostró incapacidad para gobernar y no terminó su mandato, en su intento de seguir favoreciendo las actividades extractivas emitió el decreto ejecutivo 754 con el objetivo de reformar el Reglamento al Código Orgánico Ambiental. Por enésima vez, se elaboró un nuevo procedimiento de consulta que confunde los dos derechos de participación señalados anteriormente, el de la consulta ambiental por una parte y el de la consulta previa, libre e informada por otra. Más grave aún, después de mezclarlos en un solo proceso administrativo, nuevamente desvirtuó el carácter de estos derechos para volverlos un proceso meramente formal dentro del trámite de licenciamiento ambiental. El propuesto artículo 481.13 planteó:
| De existir oposición mayoritaria por parte del sujeto consultado, la decisión de continuar o no con el trámite para el otorgamiento del permiso ambiental será debidamente motivada. En el caso de dar continuidad al proceso de otorgamiento del permiso ambiental, dicho acto administrativo detallara los paramentos que minimicen los posibles impactos sobre las comunidades y los ecosistemas, modos de mitigación, compensación y reparación de daños, así como, integrar laboralmente a los miembros de la comunidad en los proyectos respectivos, en condiciones que garanticen la dignidad humana; además de aprobar el informe de sistematización de la fase consulta y finalizar el proceso de participación ciudadana. |
Así, el decreto ratificaba los propios límites de los artículos 57 numeral 7 y 398 de la Constitución en que se autoriza a que el Estado decida “de manera motivada” si continúa la autorización a determinada actividad independientemente de la decisión comunitaria y su posible falta de consentimiento. Además, la propuesta refiere que la falta de asistencia de los sujetos consultados, o cualquier medida de hecho en contra de los proyectos, o la no colaboración de representares o dirigentes de comunidades no podían detener los procesos de socialización previstos ni serían causales de nulidad —se debe tener presente que en el 2012 varias comunidades indígenas amazónicas convocaron a sus bases a no asistir a procesos de socialización sobre varios bloques petroleros anunciados en 2010 y demarcados el año siguiente, como evidenció el nuevo mapa petrolero. Y se debe advertir que esta no ha sido la primera vez en que se trata de regular ambas consultas a través de un reglamento1.
Omisión a los dictámenes de la Corte Constitucional
Como era de esperar, la aprobación del decreto 754 fue recibido bajo un aluvión de críticas por parte de las organizaciones sociales. A continuación mostramos una línea del tiempo que sintetiza los principales momentos alrededor de la polémica suscitada.
La CONAIE interpuso una demanda de constitucionalidad por el fondo y la forma, resuelta por la Corte en noviembre de 2023. Lamentablemente, pese a ratificar que el derecho a la consulta ambiental debe ser normado por ley —principio de reserva legal—, la Corte optó por declarar inconstitucional el decreto con efecto diferido, esto es, hasta que la Asamblea emita la ley orgánica correspondiente. Y para ello, decidió establecer lineamientos para la aplicación provisional del decreto2.Así, desde nuestra perspectiva, la sentencia le permite a la función ejecutiva actuar con discrecionalidad al interpretar las reformas al reglamento del Código Orgánico Ambiental a la luz de la sentencia y, en caso de abuso de poder, cada caso de violación que ocurra es remitido institucionalmente a un nuevo proceso jurisdiccional.
Respecto de la consulta previa, libre e informada de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, de igual modo que la consulta ambiental, la Corte Constitucional también ha determinado los lineamientos de aplicación hasta que la Asamblea Nacional emita una ley orgánica que la regule —por el mismo principio de reserva de ley.
Aún así, la cuestión aquí es que esto es un problema sistemáticamente pospuesto por el Estado. Más concretamente desde el 2010, cuando se demandó la inconstitucionalidad de la Ley de Minería. La Asamblea Nacional ha hecho nada al respecto, pese a que desde el 2012 una serie de precedentes jurisprudenciales han sido emitidos en los que se determina con claridad que la consulta debe realizarse de manera previa, libre e informado, dentro de un plazo razonable, bajo procesos de buena fe que reconozcan los modos de organización y decisión de los consultados, y cuyo fin es recabar el consentimiento.

El precedente más reciente es la Sentencia No. 273-19-JP/22 de 27 de enero de 2022 que revisó la doble sentencia —primera instancia y provincial— favorable a la Comunidad A’I Cofán de Sinangoe que demandó la violación a este derecho (y otros) frente a 32 concesiones mineras en su territorio. En la sentencia, la Corte no sólo ratificó las sentencias favorables a la comunidad, sino que también recogió los precedentes previos en la materia, la sentencia de la Corte Interamericana favorable al Pueblo Kichwa de Sarayaku (2012). Adicionalmente, incorporó varios estándares de tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, para elaborar los lineamientos que deberían ser observarvados para garantizar el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada.
Conclusión
A lo largo de los cinco materiales publicados sobre esta temática, hemos topado los nodos legales más importantes que han sido transformados al servicio del despojo de los territorios del país: la función social y ambiental de la tierra, la propiedad ancestral, la declaración de bien de utilidad pública, la ley de minería y los derechos de consulta y participación.
Como hemos podido comprobar, a diferencia de las actividades económicas para la exportación que ocurren dentro de predios privados, aquellas que suceden bajo el control y autorización del Estado sobre bienes que son de su propiedad cuentan con un abundante catálogo de normas que favorecen los intereses corporativos y desestiman los de las poblaciones y comunidades afectadas. La capacidad de estos sujetos para participar, hacer escuchar su voz y decidir sobre su propia vida han sido permanentemente violentadas. Llamamos también la atención sobre que, a pesar de que algunas de las sentencias constitucionales emitidas han conseguido frenar el impulso arrasador de los diferentes ejecutivos reciente, tener como asidero únicamente los dictámentes de la Corte entraña también riesgos. ¿Acaso no es cambiar decretos por sentencias? Si sólo confiamos en estos mecanismos judiciales, los resultados no deseados de las acciones de protección podrían terminar reproduciendo la discrecionalidad y el abuso de poder denunciados en este tipo de casos.
- La tentativa más reciente por parte del ejecutivo de regular la consulta violando las formas (el principio de reserva de ley) y el fondo (violando las garantías mínimas establecidas) tuvo lugar en marzo de 2024, cuando el Ministerio del Ambiente publicó un manual para dar paso a la consulta previa, libre e informada para la minería. Más información aquí.
- De todos modos, destacamos que la Corte expresamente prohibió que las normas de este decreto puedan ser aplicadas para garantizar el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias.